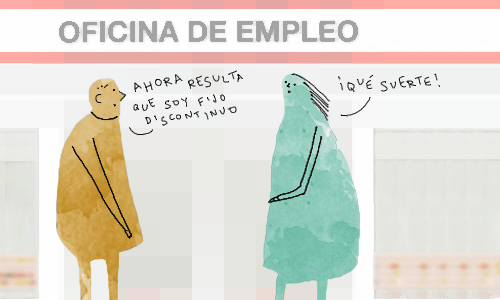2022 iba a ser el año de la recuperación, tras la
crisis del COVID. Pero Putin invadió Ucrania en febrero y esta guerra agravó la inflación, más en
Europa, encareciendo la energía y los
alimentos y provocando otra crisis.
Ahora, la palabra más utilizada para 2023 es incertidumbre: es difícil saber si la economía irá a peor, por la guerra, la energía y la
subida de tipos, generando una recesión en Europa (parece que no en España) o si mejorarán los escenarios y se
iniciará una recuperación a partir del verano. Mientras, aparecen nuevas
amenazas, como el riesgo de una nueva pandemia por los repuntes en China o el conflicto entre Serbia y Kosovo, sin olvidar los graves
fenómenos climáticos y la enorme deuda mundial. España afronta
2023 con más crecimiento, más empleo y menos inflación que la mayoría de Europa.
Y dos apoyos para la economía: las ayudas públicas contra la inflación y
los Fondos europeos. La clave es crecer (aunque sea poco) y no perder empleo. ¡Feliz 2023!
 |
| Enrique Ortega |
Al final, el año 2022 ha terminado mejor de lo esperado en otoño, sobre todo para España: la economía no ha caído en el último trimestre (crecerá un +0,3%, según la AIReF), el empleo sigue creciendo (somos el país europeo que crea más empleo) y la inflación ha bajado en los últimos 5 meses (del 10,8% en julio al 5,8% en diciembre, incluso por debajo del 6,5% de hace un año), lo que nos sitúa como el país con menos inflación de Europa. Así que en vez de hundirse la economía este año, crecerá “más del 5%”, según pronosticó la semana pasada el presidente Sánchez, un crecimiento cercano al de 2021 (+5,5%), antes de la guerra de Ucrania. E incluso se ha reducido el déficit público (no la deuda), gracias a una recaudación fiscal récord (239.789 millones hasta noviembre, más que los 223.385 millones de todo 2021), motivada por la subida de la inflación, el empleo (+471.360 en 2022) y los beneficios empresariales.
De hecho, la prestigiosa revista “The Economist” ha situado a España como “el 4º país de la OCDE que mejor ha evolucionado en 2022”, tras analizar 5 indicadores económicos claves de los 34 paises miembros. Nos coloca sólo por detrás de Grecia, Portugal e Irlanda. Resulta chocante que estos 4 paises “ejemplares” sean los que más sufrieron la crisis europea de la deuda (2010-2012) y los 4 paises que fueron rescatados por la UE (en España, la banca), a cambio de un duro ajuste y drásticos recortes que hundieron sus economías hasta 2014. Es una ironía de la historia que nos recuerda que hubo otra manera de atajar las crisis, el neoliberalismo, que no se utilizó en la crisis de la pandemia (2020-2021) ni en la actual crisis de la inflación (2022), donde han primado las ayudas públicas para reanimar las economías y salvar empleos. La diferencia es clara: en la crisis de 2008, España tardó una década en recuperar el empleo perdido y en la pandemia lo recuperó en 21 meses (septiembre 2021).
Si 2022 ha terminado mejor de lo temido, para 2023 las perspectivas parecen peores. Pero nadie se atreve a asegurarlo: la palabra más utilizada en los informes de los organismos internacionales (OCDE, FMI, Comisión Europea) es “incertidumbre”. La clave para saber cómo se comportará la economía española pasa por lo que haga la economía mundial, en especial Europa. Y todas las previsiones (OCDE y FMI) auguran un menor crecimiento en 2023, en el mundo (+2,2% frente al 3,1% en 2022 y +5,9% en 2021), en las economías avanzadas (+1,1% de crecimiento, frente a +2,4% y +5,2%), en EEUU (+0,5% de crecimiento en 2023 frente a +1,8% y +5,9% los dos años anteriores) y sobre todo en Europa: se augura un crecimiento para la zona euro de sólo un +0,5% este año 2023, frente al +3,3% en 2022 y el +5,3% que creció en 2021, tras la caída en 2020 (-6,6%) por la pandemia. Sólo China espera crecer más en 2023 (+4,6% frente al +3,1% y el +8,1%), por el fin de la política de COVID cero, aunque tiene el riesgo de haberse disparado los contagios.
Lo más preocupante para los europeos es que la locomotora económica del continente, Alemania, va a caer en recesión este año 2023: su PIB caerá un -0,5%, coinciden en la OCDE y el FMI, mientras la última previsión de la Comisión Europea (noviembre 2022) apuntaba una caída algo mayor, del -0,6%. También entrará en recesión Suecia (-0,6%) y Letonia (-0,3%), así como el Reino Unido (-0,9%), lo que retraerá sus turistas a España Y del resto de paises europeos, Dinamarca no crecerá nada (+0%) y muy poco Bélgica (+0,2), Austria (+0,3%), Italia (+0,3%) y Francia (+0,4%), junto a Portugal y Polonia (+0,7%). España será el país grande europeo que más crezca, aunque sólo un +1%, un crecimiento que el FMI sube hasta el +1,2% y la OCDE (y el Banco de España) al +1,3%, todos por debajo del Gobierno Sánchez, que apuesta por un crecimiento este año del +2,1%. La previsión de la Comisión Europea es que España crezca más a partir del verano, por el tirón del turismo y las inversiones derivadas de los Fondos europeos.
Volviendo al panorama internacional, el gran problema que seguirá en 2023 será la alta inflación. La previsión de la OCDE es que baje en Occidente del 9,4% de 2022 al +6,5% en 2023, que siga en el 5,1% en 2024 y que no regrese a la normalidad del 3% hasta 2025. En la zona euro, auguran una bajada del 8,3% al +6,8% en 2023, para bajar luego al 3,4% en 2014. Y en España, la Comisión Europea estima que el 8,5% de inflación media que tuvimos en 2022 bajará al +4,8% en 2023 y al 2,3% en 2024, menos inflación que la prevista para la Europa del euro (+6,1% en 2023 y +2,6% en 2024).
La principal medida contra la inflación, también en 2023, serán nuevas subidas de tipos de interés, después de que EEUU los haya subido 7 veces en 2022, (entre marzo y diciembre), del 0 al 4,5%, y el BCE los subiera 4 veces (entre julio y diciembre), del 0 al 2,5%. De momento, estas subidas han sido ineficaces y muy dañinas para la economía. Ineficaces porque apenas han bajado la inflación en EEUU y en Europa está más alta que al iniciarse las subidas (+10,1% en noviembre frente al 8,6% en junio). Y eso se debe a que en esta ocasión, no es una “inflación de demanda” (elevada, que hay que “enfriar” con el dinero más caro) sino ante una “inflación de costes”, donde la subida de tipos no va a bajar el precio del gas, la luz y los alimentos ni va a parar la guerra. Los bancos centrales lo saben, pero intentan bajar la inflación a cualquier precio, a costa de provocar una recesión (como han hecho otras veces).
Estas subidas de tipos, además de ineficaces provocan un gran daño a la economía, al encarecer el dinero a las empresas (crédito e inversión), familias (hipotecas y créditos personales) y Estados (deuda pública). De hecho, el Euribor ya superó el 3% a finales de 2022 (tras estar en negativo desde 2016 a abril de 2022), lo que encarece las hipotecas de todos los europeos, que ya tienen problemas para llegar a fin de mes con la inflación. En España, la revisión en enero de una hipoteca a tipo variable (hay 3,5 millones) subirá una media de 225 euros al mes. Y se ha duplicado el tipo que pagan las empresas por sus créditos, mientras España paga más por colocar su deuda: el bono a 10 años ha subido del 0,60% en enero de 2022 al 3,60% de interés que hay que pagar ahora… Y este año tenemos que colocar 70.000 millones de nueva deuda.
Como se ve, las consecuencias de la subida de tipos son muy negativas y acelerarán el riesgo de recesión en todo el mundo y más en Europa. Es como “pegarse un tiro en el pié”, forzados por la estrategia “neoliberal” de unos bancos centrales “independientes”, que nadie elige, y cuya política de ricino deberían abandonar, como se hizo con los ajustes y recortes de la crisis financiera en la pandemia y la actual crisis de la inflación. Sería más eficaz que los organismos multilaterales, desde el G-7 al G-20, y la OCDE y el FMI promovieran cambios estructurales en la economía mundial, clarificando los mercados de la energía, alimentos y materias primas para que una minoría (OPEP, operadores, multinacionales) no aproveche la crisis para hacerse de oro a costa de las familias y los presupuestos de los paises.
Además de la inflación y la subida de tipos, hay otras “amenazas” en el panorama económico internacional para 2023. La fundamental, la guerra en Ucrania, que va a cumplir un año sin verse salida. Y además, existe el riesgo de un 2º conflicto en Europa, entre Serbia y Kosovo (donde sigue una misión de la OTAN). A finales de diciembre, EEUU y la UE han tenido que intervenir para evitar un enfrentamiento entre Serbia y su antigua provincia de Kosovo, que se declaró independiente unilateralmente en 2008. Esta vez, el choque ha surgido por la crisis de las matrículas, el rechazo de la minoría serbia de Kosovo a reemplazar sus antiguas matrículas (expedidas por Belgrado) por otras del nuevo país (expedidas por Prístina). En noviembre se alcanzó un débil acuerdo, pero ha habido después enfrentamientos y barricadas cerca de la frontera que indican que la tensión sigue y podría ir a más.
Otra amenaza a la economía mundial es la evolución de los precios de la energía. Este invierno, Europa podrá superar el frío y los temidos cortes de electricidad gracias a las enormes reservas de gas (cercanas al 90%), que han desplomado los precios, junto al mayor ahorro de energía de empresas y familias. Pero en cualquier momento puede cambiar la situación, al agravarse el frío o cambiar el clima y contar con menos energía eólica y solar (que han desplomado los precios de la luz en diciembre). El 15 de febrero empieza a funcionar el tope al gas (180 euros) que ha aprobado la UE, junto a las compras conjuntas, los planes de solidaridad entre paises y la menor burocracia para instalar renovables. Habrá que ver si surten efecto. Y si la guerra continúa, el problema será preparar el invierno de 2023.
Una quinta amenaza ha saltado la semana pasada: el riesgo de que vuelva el COVID con fuerza y el mundo sufra una nueva pandemia 3 años después, lo que hundiría a la economía mundial en otra recesión. El origen del problema vuelve a estar en China, que ha pasado de un extremo a otro, de confinamientos durísimos de ciudades y personas a abrir ahora la mano y permitir la movilidad sin cuarentenas, lo que ha provocado ya millones de contagios diarios y muertes incontables, debido a su baja tasa de vacunación (con vacunas propias, poco eficaces). Ya hay paises, como EEUU, Japón, Corea o Italia, que están controlando los vuelos desde China, algo que hace España desde el 31 de diciembre, mientras las autoridades sanitarias de la UE sólo dicen que “se mantienen vigilantes”, sin aprobar controles conjuntos en la UE.
La sexta amenaza para la economía mundial en 2023 serán los fenómenos climáticos extremos, desde inundaciones y sequías a aumentos de temperaturas, que causarán enormes daños (como en 2022) y un encarecimiento de los alimentos. Todo ello sin que los Gobiernos, agobiados por la inflación, la guerra y quizás el COVID, tomen medidas eficaces para fomentar las energías renovables y lograr un mayor recorte de las emisiones para 2030.
Y queda una séptima amenaza en 2023 de la que apenas se habla: una crisis de deuda. Dos décadas de dinero barato, desde 2008 a 2022, han propiciado que los paises, empresas y particulares se hayan endeudado sin miedo. Ya en 2021, el FMI estimaba que la deuda mundial era de 226 billones de euros, el 256% del PIB mundial, una cifra histórica, que supera la deuda de 2008 (195% del PIB mundial). El 40% de esta deuda es deuda pública (la que más ha crecido, por la crisis financiera y la pandemia), otro 40% es deuda empresarial (disparada en 2020) y el resto deuda de las familias. Todos tendrán que afrontar ahora esa deuda con tipos más altos, lo que puede poner en apuros a paises en desarrollo de Latinoamérica, Asia y Africa (que además deben devolverla en dólares más caros).
Centrándonos en España, además de estas amenazas globales, tenemos incertidumbres propias en 2023. La primera, mantener bajos los precios de la energía con los que cerró 2022. Y para eso, resulta clave conseguir una prórroga de la excepción ibérica, que termina en mayo y que nos ha permitido ahorrar 4.000 millones en la factura de la luz, una media de 150 euros anuales por recibo. Si el gas vuelve a subir, tendremos un argumento a nuestro favor, incluso otros paises querrán que se les extienda, como han pedido Italia, Francia o Grecia. Pero si no se consigue, volveremos al vaivén de precios y subirá la inflación.
Otro reto será mantener las ayudas públicas contra la inflación, prorrogarlas después de junio si no bajan los precios suficientemente. El coste es alto (10.000 millones por semestre), pero son imprescindibles para ayudar a familias y empresas y evitar un desplome del consumo y del crecimiento. Si las cosas se ponen “feas”, la solución pasaría por forzar la aprobación de un Plan europeo de ayudas contra la inflación, como se hizo con el COVID (Plan de Recuperación). Algunos expertos proponen un Plan de 1 billón de euros, que saldrían de emitir deuda europea (ya se rompió el tabú tras el COVID), de impuestos sobre algunos beneficios extraordinarios de empresas y de otras partidas del Presupuesto europeo. Sería mejor una respuesta común, si la inflación no amaina en 2023, a que cada país “se busque la vida”, dando más ayudas los más ricos (Alemania), como pasa ahora, lo que además de injusto, supone amparar una competencia desleal entre paises.
La clave para España en 2023 es mantener el crecimiento (aunque sea menor) y no caer en recesión. Para ello contamos con “dos empujones”, el de las ayudas públicas (que sostendrán el consumo de las familias y la actividad de las empresas) y los Fondos europeos, que deberían relanzar la inversión y la actividad en 2023 (tras un cierto parón en 2022). Y además, es clave que no caiga el consumo de las familias, lo que exige una subida razonable de los salarios, tras dos años de pérdida de poder adquisitivo. Y apoyos a la exportación, para que no reste crecimiento en 2023, un año donde apenas crecerá el comercio mundial y donde será más difícil vender en Europa, con débil crecimiento o recesión. Con todo, la clave es salvar el empleo, aumentarlo algo, porque es lo que nos permitirá aguantar la crisis, como ha pasado en 2022 (471.360 personas más trabajando, con empleos más decentes). Esta debería ser nuestra petición a 2023: que no se pierda ni un empleo. Eso exige acuerdos sociales y políticos, nada fáciles en un año electoral. Pero es lo que necesitamos.
¡Feliz 2023¡