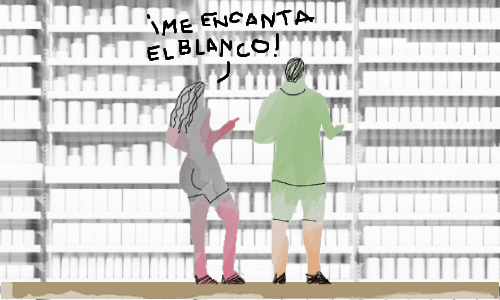|
| Enrique Ortega |
Parece que la inflación ha dejado de ser el grave problema que arrastramos desde hace dos veranos, cuando en agosto de 2021 superó el 3% y empezó a subir sin freno hasta marzo de 2022, alcanzando el 9,8% tras la invasión de Ucrania, para superar incluso el 10% de subida el verano pasado (+10,8% en julio 2022). A partir de ahí, la inflación empezó a bajar, cerrando el año 2022 en el +5,7%, y tras un ligero repunte en enero y febrero (por la subida de los alimentos), vuelve a bajar el IPC anual, hasta el +3,2% en mayo, el último dato completo del INE. Y hoy se ha publicado el IPC anticipado de junio de 2023, que refleja una fuerte caída de la inflación en España: +1,9% anual, el nivel más bajo desde marzo de 2021 (+1,3%).
A falta de conocerse el dato anticipado de Europa en junio, España tenía ya una inflación armonizada (homologada con las estadísticas europeas) del 1,6% en junio, que puede ser un tercio de la inflación media europea. Con los datos de toda Europa, en mayo, España ya tenía ya tenía menos de la mitad de inflación (homologada) que la zona euro: un +2,9% de inflación armonizada en España (el dato homologable con Europa, inferior al 3,2% del IPC), frente al +6,1% de inflación en los 20 paises de la zona euro. Frente a los grandes paises, la inflación anual en España era también menos de la mitad que en Italia (8%), Alemania (+6,3%), Francia (6%), según Eurostat. Y éramos el tercer país con menos inflación de la UE-27, junto a Dinamarca (+2,9%), sólo por detrás de Luxemburgo (2%) y Bélgica (2,7%), con 7 paises europeos donde los precios suben más del 10% (+21,9% en Hungría, 12,5% en Polonia y Chequia).
En resumen, España ha bajado su inflación anual del 10,8% máximo (agosto 2022) al 1,9% actual, mientras la zona euro la ha reducido menos, del 10,6% máximo (octubre 2022) al 6,1% de mayo (último dato). Eso se debe a que España dependía menos del gas ruso que los paises del centro y norte de Europa (tenemos muchas regasificadoras), a un mayor peso de las energías renovables en la generación de electricidad y a un menor consumo de petróleo y gas, ayudado por un invierno suave. Incluso los alimentos, que suben un +12% en España, se encarecen menos que en Europa (+12,5%), según Eurostat. Pero hay otro motivo que explica la mayor caída de la inflación en España: las medidas contra la inflación tomadas desde hace dos años por el Gobierno Sánchez.
Las primeras medidas se aprobaron el 24 de junio de 2021, antes de la guerra de Ucrania: la bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10% y la suspensión del impuesto del sobre la generación eléctrica (7%). En septiembre de 2021, se redujo del 5,11 al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad. En diciembre de 2021, el Gobierno prorrogó hasta el 30 de abril de 2022 estas tres medidas fiscales para reducir el precio de la electricidad. Tras la invasión de Ucrania, el Gobierno aprobó el 29 de marzo de 2022 un Plan Nacional de respuesta a la guerra, con medidas contra la inflación y ayudas a sectores y colectivos más afectados: extensión hasta el 30 de junio de la rebaja del IVA al 10% para la electricidad (más rebaja al 0,5% impuesto electricidad y supresión del impuesto de generación del 7%), bonificación de 20 céntimos en los precios de los carburantes (desde el 1 de abril de 2022) y ayudas a transportistas, agricultores y pescadores, así como a industrias muy consumidoras de energía. Y una bonificación del 30% al transporte público (con otro 20% las autonomías).
El 25 de junio de 2022, el Gobierno Sánchez aprobó otro paquete de medidas contra la inflación, hasta fin de año, donde destaca una nueva bajada del IVA para la electricidad, del 10 al 5% (y al gas), además de mantener la rebaja del impuesto eléctrico y la supresión del impuesto de generación (con lo que se reducían un 80% los impuestos a la factura de la luz). También se amplió el pago de los 20 céntimos a los carburantes, hasta el 31 de diciembre. Y se aprobó un pago único de 200 euros para trabajadores, autónomos y parados con ingresos anuales inferiores a 14.000 euros, que podían recibir 2,7 millones de españoles.
En paralelo, el Gobierno español negoció en Europa, con Portugal, la excepción ibérica, un sistema para poder rebajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista, al fijar un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad (de tal manera que no contagia al precio del resto de energías). Esta “excepción ibérica” ha sido clave para rebajar el precio de la electricidad en España y podría haber reducido un 2% la inflación anual. Se empezó a aplicar el 15 de junio de 2022 y pronto se notó en el precio mayorista de la electricidad: pasó de costar 165 euros/MWh a 109,66 euros en noviembre y 36,41 euros el 24 de diciembre. Y el 29 de diciembre, el precio mayorista (con compensación) costaba 16,15 euros MWh. El Gobierno Sánchez estima que los usuarios de tarifa regulada nos hemos ahorrado con la “excepción ibérica”, prorrogada hasta diciembre de 2023, 5.106 millones de euros hasta finales de febrero. Y estiman que en el recibo final de la luz, cada español habrá ahorrado una media de 100 euros por hogar en los primeros 8 meses del nuevo sistema.
El 27 de diciembre de 2022, el Gobierno aprobó otra prórroga de las medidas contra la inflación, hasta mediados de 2023: se mantuvo la bajada del IVA y de los impuestos a la luz y el gas, el tope al precio del butano, las ayudas al transporte público y el tope a los alquileres (2%). Y se suprimió la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, manteniéndola para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Pero la medida más importante fue la rebaja del IVA a los alimentos desde el 1 de enero de 2023 : se bajó del 4% al 0% el IVA de los alimentos básicos (pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales). Y bajó del 10 al 5%, el IVA de aceites y pastas.
Esta rebaja del IVA tardó en surtir efecto y transmitirse a los 7.000 alimentos afectados, en 24.000 establecimientos. De hecho, los alimentos subieron, del 15,7% anual de diciembre y el 15,5% de enero al 16,6% en febrero y el 16,5% en marzo, empujados por las malas cosechas de algunos productos (aceites, azúcar, cereales) y el retraso en el efecto de la bajada del IVA. Pero los alimentos bajaron en abril (12,9%) y mayo (12%). El efecto global de la bajada del IVA en los alimentos beneficia más a las rentas altas: 70 euros de ahorro (en 6 meses) a las familias que ganan más de 215.000 euros y sólo 27 euros a las familias más humildes (que ganan menos de 16.000 euros), según FEDEA. Pero porcentualmente sobre sus ingresos, el ahorro es mayor entre los que menos ganan.
Este martes 27 de junio, el Gobierno Sánchez (en funciones) aprobó una nueva prórroga de las medidas contra la inflación, hasta finales de 2023. Mantiene la rebaja del IVA en los alimentos. Mantiene la bonificación de los transportes públicos, un 30% (si las autonomías bonifican otro 20%). Mantiene la subvención al combustible de transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, pero será de 10 céntimos hasta septiembre y 5 céntimos después. Mantiene el IVA del 5% y los impuestos rebajados a la luz y el gas, así como el tope máximo al precio de la bombona de butano. Y mantiene la prohibición de desahucios a familias vulnerables, aunque no mantiene el tope del 2% en la renovación de alquileres (algo que sí hace la Ley de Vivienda). Como novedades, incluye 2 nuevas ayudas: una a la compra de coches eléctricos o la instalación de postes de recarga (que contarán con un 15% de desgravación fiscal en el IRPF) y la otra, un aval del ICO para que los jóvenes y familias con niños puedan acceder a la compra de una vivienda.
Con este último paquete, el Gobierno Sánchez ha aprobado 7 paquetes de medidas contra la inflación, destinando 47.000 millones de ayudas públicas en dos años. A finales de mayo, la Comisión Europea pidió a España y al resto de paises europeos que comenzaran a reducir las ayudas contra la inflación y por la guerra de Ucrania, para poder destinar esos ahorros a reducir los déficits públicos, disparados en toda Europa por las necesarias ayudas aprobadas estos años. De hecho, España y otros 13 paises europeos (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia) van a cerrar 2023 con un déficit superior al 3% del PIB (España prevé un 3,9% de déficit). Y la Comisión ya ha dicho que obligará a todos a cumplir con el Pacto de Estabilidad en 2024, no superando el 3% de déficit, para lo que pide ir haciendo ajustes.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha justificado este 7º paquete de ayudas en que la inflación no está controlada y que la guerra en Ucrania sigue provocando incertidumbre sobre el futuro. Y a la vez, ha prometido a Bruselas que España cumplirá, que rebajará su déficit al 3% del PIB en 2024, gracias al mayor crecimiento económico (España crece al 4,2% anual, cuatro veces la media de la UE) y a la fuerte creación de empleo (2 millones más de afiliados a la SS en los últimos 5 años), lo que permitirá aumentar la recaudación y reducir el déficit, aunque se mantengan las ayudas este año. En cualquier caso, el ajuste de las cuentas públicas, para no superar ese déficit del 3% en 2024, será uno de los retos del próximo Gobierno español. Y si gana las elecciones el PP (y Vox), podría haber recortes. Sobre todo si persisten en su política de bajar impuestos.
Entre tanto, la inflación se ha moderado pero no está controlada. Preocupa sobre todo en el resto de Europa, donde la inflación sube el doble que en España. De hecho, el BCE insiste en que está “demasiado” alta y que eso “le va a obligar” a subir los tipos otra vez en julio y quizás de nuevo antes de fin de año (hasta el 4,5%). Y que los tipos seguirán altos hasta 2025, año en que la inflación podría bajar del 2% en otoño: el BCE prevé un 5,4% de inflación en la zona euro en 2023, un 3% en 2024 y un 2,2% en 2025. Mientras, el Banco de España estima que España tendrá menos inflación: 3,2% en 2023, 3,6% en 2024 y 1,8% en 2025.
Con todo, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de la inflación. Los precios de los alimentos (que han subido menos en junio) podrían repuntar este verano, sobre todo en España, por la mayor demanda (29 millones de turistas entre julio y septiembre) y los efectos negativos de la sequía y la ola de calor en aceites, cereales, frutas y hortalizas. Y luego, en invierno, podrían dispararse los precios del petróleo y gas natural, presionando la factura de la luz, la calefacción y los carburantes. El cambio climático y la mayor demanda de los paises en desarrollo disparan los precios de alimentos y materias primas. Y, sobre todo, se mantiene la guerra en Ucrania y los choques geopolíticos entre EEUU y China, que no favorecen la mejora de expectativas .Por todo ello, hay temor de que la inflación alta de mantenga.
El debate está en quien es culpable de esta alta inflación. Hasta ahora, se culpaba a la guerra de Ucrania, a los mercados del petróleo y gas, a los mercados de alimentos y materias primas. Pero hay otras causas. El propio BCE lo reconoció a finales de marzo: dos tercios de la subida de la inflación en Europa ha sido por la subida de los márgenes empresariales (beneficios) sobre todo en la energía, agricultura, industria, construcción, hostelería y restauración. Algo que contrasta con las subidas de precios entre 1.999 y 2022, cuando sólo en una tercera parte se debieron a subidas de los beneficios.
Esta misma tesis la
defienden estos días la OCDE y el FMI. En su último informe, del 7 de
junio, la OCDE advertía
que las
empresas y sus márgenes son los principales culpables de la inflación en Europa
y sobre todo en Francia, Italia y España. Concretamente, estiman que de la
subida de precios en España en 2022 (+8,4%), las
tres cuartas partes (+6%) es responsabilidad de las empresas y sus márgenes
y sólo un 1,5% se debe a los salarios. La OCDE lo llama “Greed-flation”
o “inflación
de la codicia”. Y se explica porque algunas grandes empresas
(energéticas, bancos, materias primas) tienen
un gran “poder de mercado” e imponen sus márgenes y precios, sin que haya
competencia, en perjuicio de los consumidores. Y otro
estudio posterior, del FMI, va en la misma línea: los beneficios empresariales
fueron responsables del 45% de la inflación en Europa en 2022.
En definitiva, que si tenemos una alta inflación no es sólo por la guerra de Ucrania, el petróleo, el gas y las malas cosechas, sino sobre todo porque algunos sectores y empresas han hecho su agosto, disparando precios, márgenes y beneficios. Y sólo hay dos salidas: o se hacen transparentes costes y márgenes, (la vicepresidenta Calviño ha propuesto crear un Observatorio de márgenes empresariales y la patronal la plantó en la reunión), pactando beneficios y salarios (el famoso “pacto de rentas”), o se imponen impuestos extraordinarios a beneficios extraordinarios, conseguidos a costa de la alta inflación (algo que rechaza también la patronal y el PP, que estudia suprimir los impuestos aprobados a las eléctricas, energéticas y bancos). O pacto o más impuestos. Pero no quieren tomar medidas, sólo aprovecharse de la situación para elevar precios y márgenes. Así nos va.