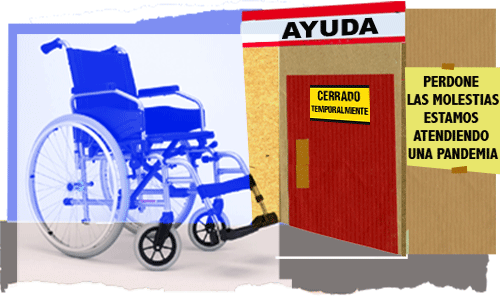En 2021 se aprobó un Plan
de Choque donde el Estado central aportó un 44% más de fondos a la
Dependencia, para reducir la
lista de espera y mejorar servicios.
Pero 11 autonomías aprovecharon
estos recursos extras para gastar ellas menos, para “hacer caja” y gastar
en otras cosas en vez de atender a mayores y dependientes: Cataluña “ahorró” 55,1 millones y Canarias otros 43,6 millones, cuando
tienen más de un 26% de dependientes “en lista de espera”. Un escándalo. Al final, hay casi
200.000 dependientes en espera para recibir una ayuda que tienen legalmente reconocida.
Y se mueren 127 mayores dependientes cada día esperando esta ayuda o la
resolución de su expediente. Además, hay autonomías con más espera (Cataluña,
la Rioja, Canarias) y 10 suspenden
en su atención a la Dependencia, básicamente porque gastan menos. Urge forzar a
las autonomías a gastar más y no querer ahorrar con nuestros dependientes.
Sobre todo, porque cada día somos más
viejos y se van a duplicar los
dependientes.  |
| Enrique Ortega |
La Dependencia es
uno de los 4 pilares del Estado del
Bienestar, junto a la sanidad, la
educación y las pensiones. Pero desde hace 15 años, cuando la Ley de la Dependencia inició su
camino (2007), ha sido “la pariente pobre” del sistema de
protección social, con falta de financiación primero y luego, a partir de
2012, con los recortes que aprobó el
Gobierno Rajoy y que secundaron todas las autonomías. En total, entre 2012 y 2020, el gasto en
Dependencia se recortó en España en 6.321 millones, según
el cálculo de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En enero de
2021, Gobierno y autonomías pactaron
un Plan de Choque para relanzar de una vez la Dependencia, con
un compromiso de dedicar 3.600 millones
más de los Presupuestos del Estado entre 2021 y 2023.
El primer año del Plan de choque, en 2021, el Estado central (los Presupuestos) aportó a la
Dependencia 1.992 millones de euros,
un 44% más (+608 millones) que en 2020. Pero al hacer el balance del año, los
Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian dos hechos. El
primero, que las autonomías no han hecho apenas su esfuerzo (cofinancian con el
Estado central la Dependencia): sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y lo más
escandaloso: 11
autonomías aprovecharon que
el Estado central gastaba más para gastar ellos menos, para “hacer caja” y desviar dinero de la Dependencia a otros fines.
Los casos más llamativos fueron Cataluña
(gastó 55,1 millones menos en Dependencia en 2021), Canarias (-43,6 millones) y Castilla
y León (-41 millones), aunque también gastaron menos Galicia (-19,6
millones), Aragón (-8), País Vasco (-6,8), Extremadura (-4,1), La Rioja y Murcia
(-3,8 millones), Navarra (-2,4) y Castilla la Mancha (-0,5 millones).
En los casos de Cataluña
y Canarias, el destacado “ahorro” hecho en 2021 es
más escandaloso porque son las
dos autonomías con más listas de espera: en Cataluña esperan una ayuda (ojo: que tienen legalmente reconocida) el 29,62% de los dependientes (12.611
murieron en 2021 “esperando”) y en Canarias
“esperan” la ayuda reconocida el 26,25%
de los dependientes (3.202 fallecieron en 2021 sin recibirla), según los datos
de los Directores de Servicios Sociales. Y otra autonomía “ahorradora”, La Rioja, es la 2ª con más porcentaje
de listas de espera: el 28,30% de
sus dependientes en abril, según
el IMSERSO.
El otro dato preocupante del balance de 2021 es que por
culpa de la baja inversión de las autonomías (reitero: 11 gastaron menos que en 2020), se
han perdido 75,77 millones de los aportados por el Presupuesto
estatal: no se han gastado y Asuntos
Sociales tiene que devolver ese dinero a Hacienda. Y eso porque el Estado
central aporta una cantidad por dependiente, pero si la autonomía no la
completa con otra (porque gasta menos), esa
ayuda presupuestaria se pierde y el Dependiente no la recibe. Increíble
pero cierto.
El problema no es sólo que la mayoría de las autonomías no
hayan hecho el esfuerzo extra que sí hicieron los Presupuestos 2021 por el Plan
de choque. Es que, por ello, no
se han cumplido varios
de los objetivos del Plan.
El primero, reducir las listas de espera
en 60.000 dependientes en 2021: sólo se
ha reducido en 38.807, quedando todavía 193.436 dependientes a la
espera de que les llegara su ayuda reconocida a finales de 2021. El 2º
objetivo, extender la teleasistencia
a todos los dependientes con un grado reconocido que vivan en su casa, tampoco
se pudo cumplir en 2021: se aumentó el servicio de teleasistencia a 37.825
dependientes más, pero todavía quedan sin ese servicio 760.000
dependientes reconocidos. El tercer objetivo incumplido es la mejora de
las prestaciones: ha mejorado el servicio de ayuda a domicilio (de 33,45 horas
semanales ha pasado a 39,6 horas), pero la
prestación más importante, la que reciben
las familias por cuidar a un dependiente, se ha reducido en 2,51
euros al mes (de 239 a 236,49 euros).
Así que el Plan de
choque, que iba a acabar con casi una década de recortes a la Dependencia, no
ha funcionado como se esperaba en 2021. El esfuerzo de los Presupuestos del
Estado ha sido importante, pero todavía
hay una “dejación” del Estado central,
que sigue cargando sobre las autonomías la mayor parte de la financiación de la
Dependencia, cuando la Ley de 2006 estableció que la financiación pública
de la Dependencia debía ser paritaria: 50%
lo pagaría el Presupuesto del Estado y 50% las autonomías. En 2009, el Estado central pagaba el 46% y las autonomías el 54%. Pero a partir de 2010 y sobre todo
con los recortes de Rajoy en 2012, el peso del Estado central en el gasto
público en Dependencia bajó al 23,5%
en 2013 y a un mínimo del 19,4% en
2019, financiando el 80,6% restante las autonomías. Y a pesar del salto por el
Plan de choque, en
2021, el Estado central sólo
financió el 27,3% del gasto público
en Dependencia y las autonomías el 72,7%
restante.
Las autonomías,
que gestionan la Dependencia, se han encontrado estos 15 años con un enorme salto en el número de dependientes (de 758.361 beneficiarios en 2015 a 1.238.399
en abril
de 2022) y una menor aportación del Estado central. Y han tratado de “capear el temporal”, atendiendo a más dependientes con sus pocos
recursos. Para afrontar el reto,
las autonomías
han aplicado 3 “trucos”: dilatar
en lo posible los expedientes que reconocen la dependencia de una persona
(la mayoría, mayores), retrasar lo más
posible la ayuda una vez reconocida legalmente (las “listas de espera:
194.842 personas, el 13,59% de todos los dependientes reconocidos) y tratar de conceder ayudas “low cost”, intentar
prestar ayudas más baratas para poder cubrir a más dependientes sin disparar el
gasto. Veámoslos.
El primer “truco” es dilatar
los expedientes que reconocen los tres grados de dependencia con derecho a
ayudas (I, II y III, la más grave). En 2021, el tiempo medio de espera para
reconocer una prestación era de 421 días,
según
los Directores de Servicios Sociales, cuando el periodo máximo legal se fijó en 180 días. Pero hay autonomías
que retrasan la resolución mucho más, para embalsar la demanda y retrasar el
gasto: destacan Canarias (943 días, 2 años y medio), Andalucía (680 días), Cataluña (580), Murcia (573), Extremadura (551), Galicia y Comunidad Valenciana (411 días), mientras en Castilla y
León tardan sólo 117 días, en el País Vasco 139 y en Cantabria 141. Otra vía
que han utilizado algunas autonomías es “revisar” los grados de dependencia,
como otra manera de “rebajar grados” y
ahorrar…
El 2º truco para
ahorrar es retrasar la concesión de
la ayuda a los que ya se les ha
reconocido una dependencia. Son las tristemente famosas “listas
de espera” de la Dependencia: personas que esperan una ayuda económica,
una teleasistencia, un centro de día o la ayuda para una residencia. En
2015, había 384.326 dependientes
en listas de espera, un tercio del total (32,56%), al incorporarse ese año los
Dependientes “moderados” (Grado I). Estuvieron por encima de los 300.000 en
2016 y 2017, bajando a 250.037 en 2018 (el 19,7% de los dependientes) y a un
mínimo de 193.436 en diciembre de 2021,
una lista de espera que ha empeorado este año (194.842 dependientes, el 13,59%, en
abril de 2022).
El problema de la lista de espera ya no
es sólo que se priva de recibir una ayuda
pública a alguien que la tiene reconocida por Ley (imagínese que los
pensionistas tuvieran “lista de espera”), sino que la mayoría de los
dependientes son muy mayores (el 53% de los solicitantes y beneficiarios tienen
80 años o más) y muchos dependientes se
mueren antes de que les reconozcan la ayuda o les llegue la prestación. El
dato de los Directores de Servicios Sociales es impresionante: en 2021
murieron 46.300 dependientes esperando
que resuelvan su expediente (18.356) o que les presten la ayuda que tienen
reconocida (otros 27.944 dependientes). En total, cada día mueren 127 dependientes “esperando”…
Tremendo.
El tercer truco para ahorrar es intentar atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos,
como las 11 autonomías que “ahorraron” en 2021). Para eso, en la última década,
han desarrollado
servicios de bajo coste (“low
cost”) que engañan las estadísticas:
hay más dependientes “atendidos” con servicios de baja calidad. Es el caso de la
teleasistencia (el servicio más
barato), que reciben el 18,69% de los beneficiarios), la
ayuda a domicilio (18,57% de las prestaciones) o los
Centros de día (5,81% de los beneficiarios). Hay muy pocos dependientes
que reciben atención en
una residencia (el 10,71%) y la mayoría reciben una ayuda económica para que
les cuide su familia (el 30,77% de los beneficiarios) o un cheque para que ellos contraten un servicio
(11,2% de los beneficiarios).
La mayoría de los dependientes (480.000)
reciben una ayuda a sus familias
para que los cuiden, una ayuda mínima de 236,49 euros de media (138,36 Grado 1,
240,59 Grado II y 333,73 Grado III), ayudas que varían mucho según las
autonomías (el Estado asegura un mínimo y luego cada autonomía lo complementa).
El 74,2% de los cuidadores familiares
son mujeres y sólo 67.225 están dadas de alta en la Seguridad Social. Sobre
el cheque para contratar un cuidador o
una residencia, el importe es muy bajo y las familias pagan la diferencia, un
alto copago. Así, un dependiente grave (Grado III) que quiera ir a
una residencia, el sistema de Dependencia le paga 531 euros al mes, lo que
supone para su familia un tercio del
coste real que van a tener por llevarle a una residencia (si encuentra
plaza).
Precisamente, las
familias con mayores o personas
dependientes han visto aumentar el coste de atenderles en
los últimos años. Si en 2009 sólo
financiaban el 14,7% del coste total
de la Dependencia, con los recortes vieron aumentar los “copagos” y en 2015 ya
financiaban el 20,5% del sistema
(otro 17,49% el Estado central y 62,5% las autonomías), según los Directores de
Servicios Sociales. Y ahora, en 2021,
las
familias ya pagan el 21,3% de los
gastos totales de la Dependencia, casi como el Estado central (21,5%)
mientras baja la financiación de las autonomías (57,2% del total).
Vistos
los datos, está claro que la gestión de la Dependencia en
estos 15 años es muy deficiente y
problemática. Y además, es muy
desigual entre las autonomías. Se ve claro en el retraso en los expedientes (2 años y medio en Canarias y 117
días en Castilla y León) y en las listas
de espera: es muy alta en Cataluña (29,62% dependientes en espera), la
Rioja (20,30%) y Canarias (26,25%) pero casi
inexistente en Castilla y León (0,15%), Galicia
(4,99%), Navarra (5,77%) o Ceuta (5,85%). Y eso tiene mucho que ver con la
gestión, pero sobre todo con el gasto en
dependencia, donde hay
tremendas
diferencias: el País Vasco
gasta 12.932 euros por beneficiario (seguida de 11.814 en Extremadura,
10.541 en Navarra y 9.599 en Asturias), el
doble que las que menos gastan, Castilla
y León (6.599 euros por beneficiario, Andalucía (6.653), Galicia (6.758) y
Canarias (6.893 euros).
Al final, los directores de Servicios Sociales tienen un Observatorio de la Dependencia que
valora cada año la gestión y los gastos de las autonomías. En
el de 2021, sólo 9 autonomías
aprueban, 4 de ellas con notable:
Castilla y León (8,4), Castilla la Mancha (8,1), Andalucía (7,5) y Madrid
(7,4). Y suspenden en la gestión de la dependencia otras 10
regiones: Canarias (1,6 puntos sobre 10), Cataluña (2,8), los dos “farolillos
rojos”, Navarra, Murcia, Cantabria,
Ceuta y Melilla (3,4 puntos), Galicia (4,4), Asturias y Extremadura (4,7).
Este año 2022, el
Presupuesto del Estado gastará otros
1.200 millones “extras” para financiar la Dependencia, siguiendo el Plan de Choque aprobado
(que contempla otros 1.800 millones extras en 2023). Ahora falta ver si las
autonomías siguen aprovechando estos mayores fondos para gastar ellas menos,
como han hecho ya 11 en 2021. Parece claro que hay
que hacer cambios, para
conseguir suprimir la lista de espera en las 11 autonomías que la tienen muy
baja y suprimirla totalmente en 2023, como prevé el Plan de choque. No va a ser
fácil si no hay un Pacto entre el Gobierno y las autonomías para reducir
las enormes diferencias entre autonomías, buscando más recursos extras para
recortar drásticamente las listas de espera en Cataluña, Aragón, Canarias,
Extremadura, País Vasco y Murcia. Y recabar más recursos autonómicos para mejorar los servicios de la dependencia,
ayudando más a las familias, para que no carguen con buena parte del coste.
Gobierno y autonomías
deberían volver a sentarse y pactar otro
Plan de Choque, para resolver los
problemas de fondo que tiene el
sistema de la Dependencia y que revelan los distintos
informes de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Porque si la Dependencia es hoy un problema, lo será más en el futuro, por el
envejecimiento de la población: si hoy son 1.433.000 los dependientes con derecho a una prestación, en 2050 serán el doble (3 millones), según
un informe del CSIC. Y eso obliga a buscar más recursos, porque la Dependencia no puede seguir “infra
financiada”. De hecho, España destina hoy el 0,8% del PIB a la Dependencia, mucho menos que la mayoría de Europa
(4% del PIB en Paises Bajos, 3,2% en Suecia, 2,5% en Dinamarca, 2,2% en Bélgica
o 1,7% en Francia). El objetivo, según
algunos expertos, debería ser gastar
el 2% del PIB. Eso supondría gastar en Dependencia 24.500 millones al año,
frente a los 9.558 millones de 2021.
En resumen, la Dependencia
debe dejar de ser “la pariente pobre” del Estado del Bienestar y ser una
prioridad de la política social, como la sanidad, la educación y las
pensiones. Y no sólo por un sentido de justicia ante nuestros mayores
y dependientes, también por razones económicas: la inversión en cuidados es
muy rentable, porque se recupera una parte importante en
cotizaciones e impuestos (el 41,7%) y
crea mucho empleo (hay 283.694 personas trabajando en la Dependencia), lo
que convierte la economía de los cuidados
en un sector de futuro. Debe ser una prioridad. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.