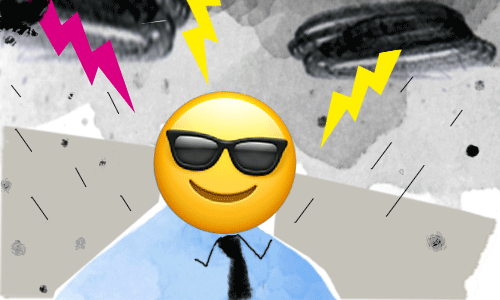 |
| Enrique Ortega |
El último Barómetro del CIS, publicado en septiembre, aporta una serie de resultados muy “chocantes”. El primero, el contraste entre cómo ven los españoles la situación económica de España y la suya propia. Sobre España, un 69,6% de los encuestados son pesimistas y ven la situación económica mala (43%) o muy mala (26,6%), mientras sólo el 20,6% son optimistas y la ven buena (19,9% ) y muy buena (0,7%). En las respuestas, hay un dato llamativo: hay más optimistas sobre la economía ahora (20,6%) que hace un año (15,9% de optimistas), cuando no había problemas de inflación o energía ni guerra. Y el Barómetro de octubre, publicado esta mañana, incide en el pesimismo: un 73,2% ve la situación económica de España mala (43,5%) o muy mala (29,7%), poco más que hace un año (69,6% eran pesimistas en octubre 2021).
Pero al preguntarles sobre su propia situación económica, ganan los encuestados optimistas: el 63% creen que su situación económica es buena (59,1%) o muy buena (3,9%), unos porcentajes similares a los de hace un año (63,2% de optimistas). Y los pesimistas sobre su propia economía se quedan en el 25,5% (algo peor que el 21,4% de hace un año), sumando los que ven su situación económica mala (19,7%) y muy mala (5,8%). Y otro dato chocante: los más optimistas son los votantes de Vox (5,2% dicen que su economía es muy buena) y Podemos (5,3%), muy por encima del optimismo de los votantes más optimistas del PSOE (3,6%) y PP (3,5%), según el Barómetro del CIS de septiembre. Y hoy, el Barómetro del CIS de octubre, mantiene el optimismo de los encuestados sobre su situación económica: el 62,9% la ven buena (59,9%) o muy buena (3%).
Quizás este “optimismo” sobre la propia situación económica se explique porque hay mucha más gente trabajando (se han creado 1.861.000 empleos en los últimos dos años, entre junio 2020 y junio 2022) y con trabajos más estables y mejor pagados, gracias a la reforma laboral que entró en vigor este año y a las distintas subidas del salario mínimo, además de que hay más gente cubierta por ayudas sociales (las de la pandemia y las medidas contra la inflación).
Llama también la atención, en el Barómetro del CIS, cuáles son ahora las preocupaciones de los encuestados. El primer problema (19,9% de los encuestados) es la crisis económica y el segundo el paro (14,8%), pero los tres siguientes problemas apuntados no son económicos sino políticos: el tercer mayor problema (lo apuntan el 10,4% de los encuestados) son “los problemas políticos en general”, el 4ª mayor problema “el gobierno y los partidos políticos” (9,8% encuestados) y el 5º mayor problema, “el mal comportamiento de los políticos” (5,6), colocándose como el 9º mayor problema “la falta de acuerdos y la inestabilidad política” (2,3% encuestados) y el 10º mayor problema, “lo que hacen los partidos políticos” (2,2% encuestados). Así que la política se convierte de una u otra manera en un problema central para el 30,3% de los encuestados por el CIS. Ojo, “la subida de las tarifas energéticas” era el primer problema sólo para el 2,5% de los encuestados…
Al preguntar sobre los problemas que afectan y preocupan más al encuestado, el primer problema que citan es también la crisis económica (para el 24,8% de encuestados, un porcentaje más alto entre los votantes del PP y VOX), pero el segundo es la sanidad (8,7%, que sube al 13,1% entre los votantes del PSOE y baja al 6,1% entre los votantes del PP) y el tercero el paro (8,1%), seguido de cerca por la calidad del empleo (5,5%), la subida de las tarifas energéticas (ojo, en 5º lugar: es la primera preocupación solo para el 4,7% de los encuestados), el medio ambiente (4,5%), la educación y la situación de los jóvenes (primeras preocupaciones para el 2,7% de los encuestados).
Un segundo grupo de datos que aporta el Barómetro del CIS es la clase en la que se inscriben los encuestados. Y los resultados vuelven a ser “chocantes”: casi dos tercios de los españoles (61,9%) se consideran “clase media” (48,7% clase media-media, 13,2% clase media baja). Y sólo un 10,4% se considera “clase trabajadora” y otro 11,3% “clase baja”, mientras un 5,4% se considera “clase alta y media alta” (el resto se incluye en “otras” o en “no sabe/no contesta). Pero al preguntarles su franja de ingresos, se descubre que han sobrevalorado su clase social, porque los que reconocen ingresos de “clase media” (entre el 75% y el 200% del salario mediano, entre 1.125 y 3.000 euros netos al mes) rondan el 45% de los encuestados, no el 61,9%. Y los que indican ingresos de “clase baja” (por debajo del 75% del salario mediano, menos de 1.125 euros netos al mes) suben hasta el 35% de los encuestados, no el 21,7% que se creen clase baja. Sin embargo, hay más encuestados que por sus ingresos (más del 200% del salario mediano, más de 3.000 euros netos al mes) deberían considerarse “clase alta”: un 20%, no el 5,4% que dicen.
Ya en 2019, la OCDE señaló (con esos criterios de ingresos) que la clase media en España alcanzaba un 55% de la población, menos que en los 35 países de la OCDE (donde había un 61% de clase media) y que en Alemania y países nórdicos (70% de clase media). Ahora, tras dos crisis, la pandemia y la inflación disparada, resulta lógico pensar que habrá caído el porcentaje de españoles que son clase media, a costa de aumentar la clase baja y también la clase alta (porque se han disparado las desigualdades). Así que la clase media rondará más el 50% de la población que el 61,9% que se creen los encuestados del CIS…
¿Por qué los españoles sobrevaloran su clase social? Según el experto Luis Ayala, se trata de una cuestión de “consideración social”, de integración social, de “autoestima” y “prestigio”. Y por lo mismo, hay una tendencia a no considerarse “clase baja” (ingresos inferiores a 1.125 euros netos al mes) ni “clase alta” (por encima de 3.000 euros de ingresos), por temor a una posible estigmatización. Así que, “lo más cómodo socialmente” es considerarse “clase media”, que además es el grupo social preferido de todos los políticos. Y eso también lleva a que muchos de estos españoles “de falsa clase media” vivan por encima de sus posibilidades”, gasten de más y se endeuden sin control, todo un riesgo ahora que suben los tipos de interés y la inflación “se come” los ingresos. La realidad es que, tras las últimas tres crisis (2008, pandemia 2020 e inflación 2022), la clase media se está reduciendo en todo el mundo (y también en España), a costa de crecer la clase baja y alta. Y eso tiene consecuencias en la recaudación (menor) y en el gasto público (mayor).
Otra Encuesta reciente, de 40dB para el País y la SER, aporta también resultados “chocantes” sobre la situación económica y lo que piensan los españoles. Al preguntar a los encuestados sobre las medidas aprobadas por el Gobierno Sánchez contra la inflación y la subida de la energía, sorprende que una amplia mayoría las vean como positivas o muy positivas: la reducción del precio y gratuidad abonos transportes (82,3% la ven positiva o muy positiva: 89% los votantes del PSOE y el 74,6% de los votantes del PP), el tope al gas y la bajada del IVA en la electricidad (75,2% la ven positiva o muy positiva), la bonificación de 20 céntimos a los carburantes (75,2%), las ayudas a las familias con rentas bajas (74,4% apoyo), la suspensión de desahucios a personas y familias vulnerables (73,9%) o el polémico impuesto al beneficio extra de las energéticas (66,1% lo apoya, entre ellos el 80,2% de los votantes del PSOE, el 55,4% de los del PP y el 39,4% de los votantes de VOX). Un dato curioso es que el apoyo baja entre las personas con apuros económicos y que son las más beneficiadas por estas ayudas, mientras sube en el resto de españoles con mejor situación económica.
En esta Encuesta de 40dB se pregunta también a los españoles cuáles son sus principales preocupaciones: la inflación (la citan el 95%), la dependencia energética (para el 89%), las desigualdades sociales (87%), la guerra de Ucrania (83%), el paro (82%), el cambio climático (81%) y la inmigración (preocupa al 59,1%). Y a partir de ahí, se pregunta a los encuestados qué partido está más capacitado para afrontar y resolver estos problemas. La respuesta ganadora es “ninguno”. Pero a partir de ahí, la segunda opción con más respuestas es… el PSOE: aparece como el partido más capacitado para resolver la dependencia energética (22,6% de respuestas frente al 18% el PP), las desigualdades (el 21,9% frente al 15,6%), la guerra de Ucrania (25,1% frente al 15,6%), el cambio climático (19,5% PSOE, 13,8% el PP) y la inmigración (20,4% frente al 14,5%). Y sólo ven ligeramente más capacitado al PP (21,9%) que al PSOE (21,4%) para luchar contra la inflación.
Otra respuesta muy clarificadora es cuando se les plantea a los encuestados a quien beneficiaría más un hipotético Gobierno PP, “¿quién iría mejor?”: la mitad responden que las clases altas (50% respuestas) y grandes empresas (49,4%) y sólo una cuarta parte (24,1%) creen que mejorarían los autónomos, las clases media (24%) o la mayoría de los ciudadanos (23,9% creen que estarían mejor, el 37,2% que estarían peor y el 27,4% igual), mientras que casi la mitad (42,2% de los encuestados) creen que los más desfavorecidos estarían peor (19,2% mejor y 27,1% igual) con un Gobierno del PP.
Visto el apoyo a las medidas contra la inflación y la guerra, más la consideración sobre la mayor capacidad del PSOE para afrontar los principales problemas de los españoles, parecería que el siguiente paso de esta Encuesta de 40dB sería el avance electoral del PSOE. Pero es al contrario: el PSOE cae en estimación de voto y el PP le supera desde julio. En esta encuesta de octubre, el PP gana el 29,4% de los votos (21% obtuvo en las elecciones de 2019), el PSOE el 26,3% (baja del 28,3% que obtuvo en 2019), baja VOX (del 15,2% que obtuvo al 14,2% ahora) y Podemos (del 13% al 12,4% ahora), así como Ciudadanos (del 6,9% al 2,2%), subiendo Más País (del 2,3 al 2,9%).
En definitiva, el veredicto de los encuestados es “lo hacéis bien, pero me caéis mal y no os voto”. Es más: aumento el voto a un partido, el PP, que ha rechazado en el Congreso las medidas que aplaudo. Parece una enorme contradicción de los encuestados, que justifican su actitud en el rechazo que provoca la división del Gobierno de coalición, en la falta de empatía de Sánchez, en el polémico apoyo de los nacionalistas (ERC y Bildu) y en la crítica de algunos a que el Gobierno "no vaya más allá"… Lo curioso es que esa misma Encuesta pregunta qué partido le parece “más afín o más cercano a tus ideas” y la respuesta indica que es el PSOE (23,1%), por encima del PP (18,1%). Da igual, no le votan. Aunque tome medidas que les gustan y aunque crean que el PP perjudicaría a la mayoría…
Quizás entenderíamos mejor esta “loca situación” si analizamos la enorme polarización de la sociedad española, la mayor de Europa, alimentada por buena parte de los medios de comunicación. El panorama revela que media España está lanzada a que el Gobierno se vaya, haga lo que haga. Son como los seguidores de los equipos de fútbol: no reconocen un gol magistral de un equipo contario y se alegran cuando pierde en Champions frente a un equipo extranjero. No hay análisis ni objetividad (“Messi es un genio”): no les veo nada bueno y les deseo lo peor. Son enemigos. Y entre tanto, la otra mitad de España, la progresista, o “pasa” (no vota) o está descontenta porque quiere más. Y no está dispuesta a actuar como un bloque, aunque eso facilite la victoria del otro bloque. No son “hooligans” a ciegas de su equipo y critican todo y a todos. Y aunque esta polarización perjudica al país y la salida de la crisis, da igual, porque nadie está por la tarea de pactar el futuro. Así que si todo va a peor, si llega otra recesión, mejor: antes caerá el Gobierno.
Suena muy siniestro, pero esta polarización suicida puede explicar lo que está pasando, que tras dos graves crisis consecutivas (pandemia e inflación), estemos cada vez más divididos y no se apoyen las medidas del Gobierno, que están en línea con las del resto de Europa. Y que los que han votado en contra de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, los decretos anticrisis, la reforma de la FP, la Ley de Eutanasia o la Ley del sí es sí, saquen mayoría absoluta en Andalucía y ganen votos mes a mes, camino de la Moncloa en 2023. Quizás sea también que, tras tanta incertidumbre, la gente quiere cambio. Es lo que le pasó a Churchill en julio de 1945, tras salvar a Reino Unido (y a Europa) del nazismo: perdió las elecciones. Parece que la historia se repite y muchos votan como “hooligans”, en contra del otro equipo, no analizando lo que hace cada uno y decidiendo en consecuencia. Así nos va.


