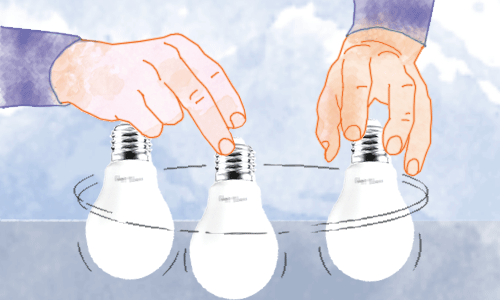 |
| Enrique Ortega |
Vuelve a cambiar el recibo de la luz, antes de que el actual cumpla 10 años. El anterior cambio del recibo eléctrico lo aprobó el Gobierno Rajoy el 28 de marzo de 2014 y se empezó a aplicar a los consumidores el 1 de julio. Antes, la subida de la luz estaba ligada al precio que se fijaba en el mercado eléctrico mayorista en una subasta trimestral (tarifa TUR, tarifa de último recurso). Pero se detectó que las eléctricas productoras elevaban artificialmente los precios antes de cada subasta, en perjuicio de los consumidores. El detonante fue la subasta de diciembre de 2013, cuando el precio mayorista de la electricidad subió un 10,5%, con lo que el Gobierno tenía que subir la tarifa (junto a los peajes) un +11,5% en el primer trimestre de 2014. Era políticamente impresentable, así que la Comisión de la Competencia (CNMC) “anuló” la subasta y el Gobierno cambió el sistema y aprobó un nuevo recibo, el que todavía tenemos ahora.
Este recibo (el actual) establecía una tarifa regulada con un nombre increíble, la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que podían disfrutar los particulares y empresas que contrataran menos de 10 kWh de potencia. Y la tarifa mensual se fijaba ya no sobre el precio de la subasta trimestral sino sobre el precio diario en el mercado mayorista de la electricidad, para evitar manipulaciones. Eso suponía el 42% del recibo, otro 37% eran los peajes que aprobaba el Gobierno (para financiar el transporte y la distribución de la electricidad, el parón nuclear, la deuda eléctrica, las ayudas a las renovables o el extracoste de la electricidad a las islas) y el 21% restante eran los impuestos. También se abrió el camino a que las eléctricas ofrecieran una tarifa libre, por un año y revisable después, que los consumidores y empresas podían contratar.
El nuevo sistema no dio problemas y el recibo de la tarifa regulada (PVPC) fue bastante estable, con un coste mensual en torno a los 50 euros por abonado entre 2014 y 2020. Pero en 2021, comenzó a dispararse el precio del gas natural (que era la energía que solía fijar el precio del resto, en el mercado eléctrico diario), sobre todo a partir de la primavera y el verano, cuando Putin utilizó el gas para presionar a Europa por el tema de Ucrania. Y en agosto de 2021, el recibo medio de la tarifa regulada ya subió a 105,94 euros, cerrando el año con un recibo medio de 239,17 euros en diciembre de 2021. Y tras la invasión rusa de Ucrania, el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista pasó de 195,86 euros/MWh (23-F, el día antes de la invasión) a un máximo histórico de 544,52 euros/MWh el 9 de marzo de 2022, para mantenerse en torno a los 200 euros/MWh en mayo y junio.
La mayoría de esta subida disparatada de la electricidad en origen (mercado mayorista) se trasladaba a los consumidores con tarifa regulada (PVPC) y mucho menos a los que tenían una tarifa “libre” (que también subía, pero al renegociarla cada año). El resultado fue “una fuga de clientes” del mercado regulado al libre, apoyada por potentes campañas de marketing de las eléctricas (“Cámbiate a la tarifa libre y pagarás menos”) : si en 2014, al estrenarse el nuevo sistema, eran 26 millones los consumidores con tarifa regulada (PVPC), en 2021 eran ya sólo 18 millones y ahora son 9 millones, el 34% de todos los contratos de electricidad.
Ante estos precios disparados de la luz (por culpa del gas: saltó de 78 euros MWh el 23-F a 339,20 en agosto de 2022), el Gobierno Sánchez negoció en Europa, con Portugal, la llamada “excepción ibérica” : se aceptaba poner un tope al precio del gas utilizado para producir electricidad en la Península (primero 40 euros/MWh y hasta 70 euros en 2023) , para que no encareciera el resto de las energías (el sistema de precios establece que la hidráulica, nuclear y renovables, más baratas, se pagarán al coste del gas) y permitiera así bajar el precio de la electricidad en el mercado mayorista. La excepción ibérica entró en vigor el 15 de junio de 2022 y ha permitido bajar el precio mayorista de la electricidad: de los 200 euros/MWh en mayo y junio bajó a poco más de 100 euros/MWh en septiembre y hasta 16,19 euros/MWh el 29 de diciembre… El viernes pasado, 16 de junio, el precio mayorista estaba en 122,42 euros/MWh. Y aunque los consumidores con tarifa regulada pagan una compensación a las eléctricas por el tope al gas, su recibo medio ha caído estos meses: de 130,99 euros pagados en agosto de 2022 a 79,35 euros en diciembre y a 56,68 euros/MWh pagados de media por la tarifa regulada en mayo de 2023, según la OCU.
En este primer año de la excepción ibérica, los mayores beneficiados son los 9 millones de consumidores con tarifa regulada (PVPC) que han visto abaratarse directamente su recibo al caer el precio del la luz en el mercado mayorista (incluso con precios de cero euros algunos días y horas). Los 20 millones restantes, con tarifa “libre”, no se han beneficiado tanto de la rebaja del recibo, ya que han tenido que esperar hasta la revisión de su contrato (1 año) para presionar a que les bajaran la tarifa. Globalmente, la excepción ibérica” (el tope al gas) ha supuesto un gran ahorro para los consumidores: 5.106 millones sólo entre el 15 de junio y el 26 de febrero, según los cálculos del Gobierno Sánchez, un 15% de la factura eléctrica. Y estiman que, en los primeros 8 meses, los españoles han ahorrado por la “excepción ibérica” (que el PP llamó "timo ibérico") 100 euros por hogar.
Como contrapartida a esta “excepción ibérica”, la Comisión Europea exigió a España que cambiara el recibo de la luz, la tarifa regulada (PVPC), para buscar un sistema que fuera más estable y con menos oscilaciones de precios. De hecho, otros paises europeos han tenido menos altibajos en el precio de la luz (a pesar de subirles a todos el gas), porque tienen recibos que no varían según el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista sino en base a índices de precios que se revisan trimestral o anualmente, con lo que las oscilaciones y “sustos” al consumidor no son diarios y son más suaves. El Gobierno Sánchez se comprometió con Bruselas a tener el nuevo recibo antes del 1 de octubre de 2022, para aplicarlo en 2023, pero se ha retrasado, primero en el Gobierno y luego en el Consejo de Estado. Y finalmente, se aprobó en el pasado Consejo del 14 de mayo, para que entre en vigor en 2024.
El nuevo recibo de la luz en la tarifa regulada (PVPC) pretende ligar las subidas futuras no al mercado mayorista diario (con precios muy volátiles y grandes altibajos) sino a un mercado más a plazo, con contratos de suministro firmados a 1 mes, 3 meses y 1 año, para intentar “amortiguar” las subidas. Si ahora, el 100% de la electricidad con la que se calcula la factura es el mercado mayorista diario, en 2024 será solamente el 75% del total, el 60% en 2025 y el 45% del suministro en 2026. Y las eléctricas tendrán que suministrar electricidad con contratos a plazo ya en 2024 (un 25% del total), aumentarla en 2025 (40% del suministro total) y más en 2026, año en que la mayoría de la electricidad que nos vendan (el 55%) tendrá que proceder de contratos a plazo (a 1 mes, a 3 meses o a un año), para “suavizar” los altibajos de precios en el mercado y “evitar sustos” un día, una semana o un mes.
El nuevo sistema del recibo regulado no entrará en vigor para los usuarios hasta el 1 de enero de 2024, pero antes, el 1 de julio de este año, las comercializadoras eléctricas tendrán que empezar a hacer contratos a plazo, para poder vendernos ese 25% más estable desde enero próximo. En principio, el nuevo sistema podría subir algo los recibos en 2024, por dos razones. La primera, que quizás las eléctricas se “curen en salud” al hacer las primeras compras, para “no pillarse los dedos”, pero la mayor demanda a plazo seguro que subirá los mercados de futuros, al menos al principio. Y la otra razón, porque el nuevo sistema incluye que contraten “una prima de riesgo”, para evitar la quiebra de comercializadoras, y todo apunta a que ese seguro lo considerarán otro coste más y lo pagaremos los consumidores. Pero al cabo de un tiempo, todos los expertos creen que el nuevo sistema de fijación de la tarifa regulada será más estable y con precios menos volátiles, con menos altibajos en la factura mensual de los consumidores y empresas. Lo creen en la Comisión Europea, lo cree el Gobierno Sánchez y lo creen también las eléctricas, que apoyan el cambio.
Ahora, los 9 millones de clientes particulares que tienen la tarifa regulada (PVPC) no tendrán que hacer nada: el recibo será igual, aunque cambia el origen de la electricidad que les van a suministrar. Y los 20 millones de clientes particulares con “tarifa libre” podrán hacer el viaje inverso, volver a la tarifa regulada, aunque las eléctricas no se lo pondrán fácil: ya pusieron pegas (teléfonos y webs colapsadas) a los clientes que querían contratar la tarifa regulada del gas, más barata. También podrán acogerse a la nueva tarifa regulada (PVPC) las empresas (ahora la tienen 881.360 compañías), pero hay un cambio: ahora sólo la podrán mantener las pequeñas empresas (menos de 250 empleados y hasta 50 millones de facturación), porque el que tengan esa tarifa empresas más grandes contraviene la Directiva Europea. Así que las empresas tendrán que acreditar su tamaño ante las eléctricas para poder disfrutar de la tarifa regulada el 1 de enero de 2024.
Y por supuesto, el nuevo recibo de la luz mantendrá el distinto precio por horas, que se puso en marcha el 1 de junio de 2021. Se mantienen las tres franjas horarias en las que será distinto el precio de la luz que consumimos: horas valle (las más baratas: de 12 de la noche a 8 de la mañana y todos los sábados, domingos y festivos), horas punta (las más caras: lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas) y horas llanas (el resto de horas, con un precio intermedio). Sigue la discriminación horaria que cada día utilizan más usuarios y que puede suponer un ahorro de hasta 70 euros anuales en un hogar medio.
Mientras llega el nuevo recibo de la luz, el gran cambio será, también el 1 de enero, el final de la “excepción ibérica”, salvo que la Comisión nos lo prorrogue otra vez (lo hizo en abril de 2023, hasta diciembre), algo difícil (salvo que tengamos un invierno de altos precios). En 2024 no tendremos este “colchón” que atempera los precios pero tampoco una reforma del mercado eléctrico europeo, como llevan años pidiendo España, Portugal, Francia e Italia. El pasado 14 de marzo, la Comisión Europea presentó formalmente una propuesta de reforma del mercado eléctrico muy poco ambiciosa, ya que no afronta el problema de fondo: mantener un sistema de precios “marginalista”, que asegura el precio de la energía más cara para el resto de energías (es como si un carnicero nos vende carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobra a precio de chuletón…). Eso supone un “sobreprecio” que pagamos los consumidores, a costa de unos beneficios millonarios de las eléctricas (y empresas gasistas). La reforma sólo incluye “parches”, como el cambio del índice europeo del precio del gas (para suavizar los precios) y centralizar las compras europeas de gas, además de promover las renovables (algo que exige tiempo).
España y la ministra Ribera ya remitieron antes, en enero de 2023, una propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo más ambiciosa, que incluía un cambio en el actual sistema marginalista de precios, la posibilidad de establecer un precio fijo para la electricidad generada por nucleares e hidroeléctricas (ya amortizadas) y aumentar los contratos a plazo. Incluso, el Gobierno Sánchez buscaba apoyos para promover una reforma más drástica de la propuesta por la Comisión, aprovechando su presidencia del semestre europeo. Pero ahora, con la convocatoria de elecciones, será difícil que España lidere el proceso, mientras Alemania, Holanda y los paises del norte de Europa no quieren hacer muchos cambios en el mercado eléctrico UE, presionados por el lobby eléctrico europeo. Y menos cuando se van a celebrar elecciones europeas en junio de 2024.
Así que en 2024, la factura de la luz será una incógnita, con un nuevo recibo y sin la ayuda de la excepción ibérica ni de una reforma del mercado eléctrico europeo. Todo va a depender de la evolución del mercado energético mundial, de las compras y precios del gas que consigan los paises europeos estos meses y de la dureza del invierno, junto a los avances en el ahorro de electricidad y las aportaciones de las energías renovables (más baratas). Factores claves que condicionarán la futura factura de la luz.

